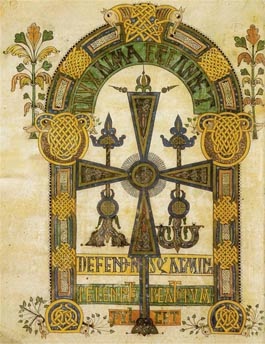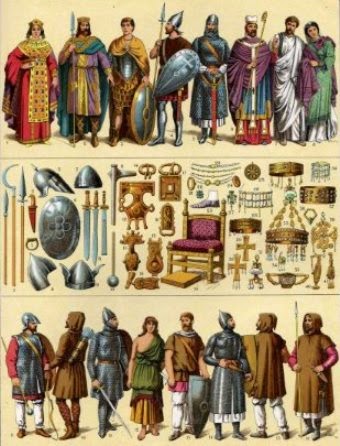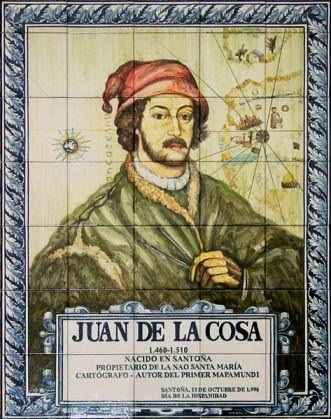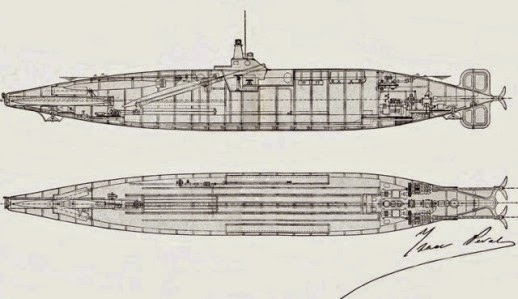CONCEPCIÓN DE LA MÍSTICA
La mística designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de unión del alma humana a lo Sagrado durante la existencia terrenal. Se da en las religiones monoteístas (zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo), así como en algunas politeistas (hinduismo); algo parecido también se muestra en religiones que más bien son filosofías, como el budismo, donde se identifica con un grado máximo de perfección y conocimiento.
El misticismo tuvo su máximo esplendor en el siglo XVI, años 1560-1600, tenido por filosofía por historiadores franceses como Pablo Rousselot, Henri Bergson o Jacques Chevalier, aunque tienen razón Allison Peers y cuantos opinan que el misticismo no es filosofía, aunque sea cierto que en la mística interviene la intuición, y que la mística sí presupone la teología. Por supuesto, sí existen la poesía y literatura mística.
Conceptos místicos como la futilidad de las cosas o la ilusión del tiempo no son verdades, y aunque el misticismo tenga influencias del sufismo, de autores alemanes como Eckhart, Tauler, Ruysbroeck y Thomas de Kempis, o del Cantar de los Cantares bíblico, el misticismo sigue siendo literario, inspirado también en la Vita Christi de Eximenis o Ludolfo de Sajonia, el Flos Sanctorum de Jacobo de Vorágine, o traducciones de San Agustín y San Buenaventura.
![]() VIDRIERA DEL CONVENTO DE SANTA TERESA
VIDRIERA DEL CONVENTO DE SANTA TERESA
ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA MÍSTICA
La palabra “mística” viene del griego mystikós (μυστικός), que significa “misterioso”, “enigmático”, propiamente “relativo a los misterios religiosos”; otro derivado de myein (μυεῖν) es “cerrar los ojos y quedar mudo”.
Desde los Padres de la Iglesia tuvo una significación amplia: “manifestaciones de la vida religiosa sometida a la acción extraordinaria sobrenatural de la Providencia”.
Otra definición: “Relación sobrenatural de la criatura con Dios, a la que es imposible llegar por las fuerzas naturales o por las ordinarias de la Gracia”.
Definición más descriptiva: “Misticismo es el conocimiento experimental de la presencia divina, en el que el alma tiene, como una gran realidad, un sentimiento de contacto con Dios”.
La mística es, según la doctrina teológica, un regalo extraordinario de la Gracia divina, sin embargo, el alma puede colaborar a alcanzarla mediante esfuerzos o ejercicios propios. Estos ejercicios de preparación para recibir el regalo divino de la Gracia especial constituyen la llamada ascética, del griego asketés (άσχητής), de askéo (άσχέω), que significa “me ejercito, medito, estudio”.
EL JUICIO FINAL,
SEGÚN MIGUEL ÁNGEL EN LA CAPILLA SIXTINA DEL VATICANO
DIFERENCIAS ENTRE MÍSTICA Y ASCÉTICA
Según la teología, la mística se diferencia de la ascética en que:
La ascética ejercita el espíritu humano para la perfección, a manera de una preparación para la mística, mediante dos vías o métodos, la purgativa y la iluminativa.
La mística, a la cual sólo pueden acceder unos pocos, añade a un alma perfeccionada por la gracia o por el ejercicio ascético la experiencia de la unión directa y momentánea con Dios, que sólo se consigue por la vía unitiva, mediante un tipo de experiencias denominadas visiones o éxtasis místicos, de los que son propios una plenitud y conocimiento tales que son repetidamente caracterizados como inefables por quienes acceden a ellos.
El misticismo está generalmente relacionado con la santidad, y en el caso del Cristianismo puede ir acompañado de manifestaciones físicas sobrenaturales denominadas milagros, como por ejemplo los estigmas y los discutidos fenómenos parapsicológicos de bilocación y percepción extrasensorial, entre otros.
Por extensión, mística designa además el conjunto de las obras literarias escritas sobre este tipo de experiencias espirituales, en cualquiera de las religiones que poseen escritura.
El misticismo, común a las tres grandes religiones monoteístas, pero no restringido a ellas (hubo también una mística pagana, por ejemplo), pretende salvar ese abismo que separa al hombre de la divinidad para reunificarlos y acabar con la alienación que produce una realidad considerada injusta, para traer en términos cristianos el Reino de los Cielos a la Tierra. Los mecanismos son variados:
1- la lucha meditativa y activa contra el Ego, en el caso del Budismo, o nafs como en el caso del Sufismo musulmán
2- la oración y el ascetismo en el caso del Cristianismo
3- el uso de la Cábala en las corrientes más extendidas del Judaísmo
![]() MANDALA DEL BUDA SAKYMUNI, PINTURA TIBETANA
MANDALA DEL BUDA SAKYMUNI, PINTURA TIBETANA
VÍAS PARA LA UNIÓN BEATÍFICA
Para la unión del alma con Dios se establecía el seguimiento de tres vías, procedimientos, pasos o fases, según el Tratado espiritual de las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva de Bernardo Fontova (Valencia, 1390-1460), cartujo en Vall de Crist; y que repetiría Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, en Varón de deseos en que se declaran las tres vías de la vida espiritual, purgativa, iluminativa y unitiva (1642).
1- Vía purgativa (purgatio): el alma se purifica de sus vicios y sus pecados mediante la penitencia y la oración. Las atracciones por sí mismas no tienen por qué ser malas pero sí lo es el apego o gusto que provocan en la memoria, porque la impide orientarse plenamente hacia Dios. La privación corporal y la oración son los principales medios purgativos.
2- Vía iluminativa (illuminatio): una vez purificada, el alma se ilumina al someterse total, única y completamente a la voluntad de Dios. El alma se halla ya limpia y en un desamparo y angustia interior inmensos, arrojada a lo que es por sí sola sin el contacto de Dios. El demonio tienta entonces y el alma debe soportar todo tipo de tentaciones y seguir la luz de la fe confiando en ella y sin engañarse mediante una continua introspección en busca de Dios. Pero ha de ser humilde, ya que si Dios no quiere, es imposible la unión mística, pues la decisión corresponde a Él.
3- Vía unitiva (unio): el alma se une a Dios, produciéndose el éxtasis que anula los sentidos. A este punto sólo pueden llegar los elegidos y es muy difícil describirlo con palabras porque el pobre instrumento de la lengua humana, ni siquiera en forma poética, puede describir una experiencia tan intensa: se trata de una experiencia inefable. El hecho de haber alcanzado la vía unitiva puede manifestarse con los llamados estigmas o llagas sagradas (las heridas que sufrió Cristo en la cruz), con fenómenos de levitación del santo y con episodios de bilocación (es decir, encontrarse en varios lugares al mismo tiempo). El santo, porque ya lo es al sufrir este tipo de unión, no puede describir sino sólo aproximadamente lo que le ha pasado.
![]() SANTA TERESA DE JESÚS
SANTA TERESA DE JESÚSPERIODOS DE LA MÍSTICA ESPAÑOLA
Pedro Sainz Rodríguez señala cuatro periodos en la historia de la mística española:
1- Período de importación e iniciación, que comprende desde los orígenes medievales hasta 1500. Se produce una recepción de la mística medieval extranjera (Ruysbroeck de Holanda, Taulero de Alemania). El cardenal y político Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517) fomenta la mística y ordena traducirla al español.
2- Período de asimilación (1500-1560), durante el reinado de Carlos V. Las doctrinas importadas son por primera vez expuestas en estilo “a la española” por los escritores que son precursores: Hernando de Talavera (1428-1507); Fray Alonso de Madrid (1485 – 1570): Arte para servir a Dios (1521); Fray Francisco de Osuna (1497-1540): Abecedario espiritual (1525-27), que ejerció gran influencia en Santa Teresa; Fray Bernardino de Laredo (1482-1540): Subida del Monte Sión por la vía contemplativa (1535); Fray Juan de Dueñas: Remedio de pecadores 1545); Fray Pablo de León: Guía del cielo (1555); Beato Juan de Ávila (1500-1569): Audi, filia, et vide (1557).
3- Período de plenitud y de intensa producción nacional (1560-1600), durante el reinado de Felipe II y la época de la Contrarreforma, el Iluminismo es reprimido. La mística florece sobre todo entre los carmelitas: Fray Luis de Granada (1504-1588), Fray Luis de León (1527-1591), Malón de Chaide (1530-1589), Santa Teresa de Jesús (1515-1582), San Juan de la Cruz (1542-1591), San Pedro de Alcántara (1499-1562), Fray Juan de los Ángeles (1536-1609), Francisco de Borja (1510–1572), Cristóbal de Fonseca (1550-1621), Beato Alonso de Orozco (1500-1591).
4- Período de decadencia o compilación doctrinal, prolongado hasta mediados del siglo XVII. No hay creadores místicos, sino teólogos y retóricos que se ocupan de ordenar y sistematizar las doctrinas de los místicos con aparato teológico y escolástico. Sus principales representantes son Padre Luis de la Puente (1554-1624), Fray Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658) y el heterodoxo Miguel de Molinos (1628-1696).
![]() ESTATUA DE SAN IGNACIO EN SU SANTUARIO DE LOYOLA
ESTATUA DE SAN IGNACIO EN SU SANTUARIO DE LOYOLA
ESCUELAS DE LA MÍSTICA ESPAÑOLA
Se ha dado una división por órdenes religiosas, teniendo en cuenta que cada orden tenía una tradición determinada y una preferencia determinada por un teólogo o por otro. Una orden seguía a Santo Tomás de Aquino (1225-1274), otra a Juan Duns Escoto (1266-1308), otra a San Buenaventura (1217-1274), etc. Una favorecía más a la esfera del sentimiento religioso, otra al intelectual, otra a la influencia profana.
Marcelino Menéndez Pelayo hizo una clasificación por escuelas según las órdenes religiosas de los místicos. En esta clasificación, cada orden religiosa posee su propia tradición teológica y doctrinal:
Ascetas dominicos: Fray Luis de Granada es su modelo a seguir.
Ascetas y místicos franciscanos: San Pedro de Alcántara, Fray Juan de los Ángeles, Fray Diego de Estella, Venerable Madre Juana de la Cruz, etc.).
Místicos carmelitas: San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Jerónimo Gracián, etc., con sus propios eremitorios, como el del Desierto de Bolarque.
Ascetas y místicos agustinos: Fray Luis de León, Pedro Malón de Chaide, Beato Alonso de Orozco, Cristóbal Fonseca, etc.
Ascéticos y místicos jesuitas: San Francisco de Borja, Luís de la Puente, Alonso Rodríguez, Álvarez de Paz, Juan Eusebio Nieremberg, y otros.
Clérigos seculares y laicos: Juan de Valdés y Miguel de Molinos, que son místicos heterodoxos.
Pero la clasificación según las órdenes religiosas se puede simplificar aun más en las grandes tres corrientes de la teología mística de forma más exacta:
Escuela Afectiva, en la que predomina lo sentimental sobre lo intelectual. Tiene siempre presente el Cristocentrismo o la imitación de Cristo hombre como vía por donde el cristiano puede llegar a la divinidad. Está representada por franciscanos como fray Juan de los Ángeles y agustinos como Malón de Chaide.
Escuela Intelectualista o escolástica, que busca el conocimiento de Dios mismo por la elaboración de una doctrina metafísica. Está representada por dominicos como fray Luís de Granada y jesuitas como Luís de la Puente o Juan Eusebio Nieremberg.
Escuela Ecléctica o genuinamente española, que efectúa una síntesis de lo afectivo e intelectual, de la actividad y la contemplación. Está representada por los carmelitas como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
![]() ESTATUA DE RAMON LLULL, POR MIGUEL CABOT
ESTATUA DE RAMON LLULL, POR MIGUEL CABOT
Helmut Hatzfeld ha elaborado una clasificación de las teorías de interpretación de la mística española muy influyente; en la que son cinco las escuelas principales:
Escuela Ahistórica, propuesta por Jean Baruzzi, en un estudio francés sobre San Juan de la Cruz: sostiene la originalidad de los místicos españoles que descubren sus símbolos decisivos independientemente de las condiciones históricas.
Escuela Sintética, cuyo teorizador principal es Gaston Etchegoyen a través de un estudio francés sobre Santa Teresa; supone que la mística española puede explicarse y entenderse como una fusión sintética de diferentes formas más antiguas, todas exclusivamente occidentales.
Escuela Secular, obra de Dámaso Alonso; según ella numerosos elementos simbólicos de los místicos españoles derivan de la poesía profana, popular o culta, sobre todo de la poesía de Garcilaso (a través de las versiones a lo divino de sus poemas que hizo Sebastián de Córdoba), el Romancero, la lírica popular y la lírica cancioneril.
Escuela Arabista, integrada por Julián Ribera y sobre todo por Miguel Asín Palacios, que contempla afinidades entre los escritos de San Juan de la Cruz y los del místico mahometano Abenarabí, de la primera mitad del siglo XIII; por otra parte, nadie ha podido negar la influencia del misticismo musulmán en el catalán Raimundo Lulio.
Escuela Germánica, que alega que el influjo mayor recibido por los místicos españoles proviene de los místicos flamencos y alemanes como Meister Eckart, o el flamenco Jan van Ruysbroeck, o Thomas de Kempis.
Hatzfeld se inclina por considerar que tanto Oriente como Occidente han contribuido a la formación del lenguaje de los místicos españoles.
MÍSTICISMO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI
El choque de un conjunto de doctrinas filosóficas y místico-platonizantes, de ideales sociales y caballerescos, de exacerbada actividad y proselitismo en un ambiente de gran exaltación de la cultura y fe religiosas convertidas en ideal político, se plasma en la mística, síntesis de todos los rasgos humanos, sociales y artísticos del español del siglo XVI.
Después de la extraordinaria vitalidad de los cincuenta años anteriores, el alma española va a volverse hacia dentro. Incapaz, al iniciarse la crisis del humanismo, de ir más lejos en el terreno de la acción y de entrar en las vías del racionalismo moderno europeo, siente el español la necesidad de renunciar a la posesión de lo fugitivo (iniciándose así el primer rasgo del Barroco español: el desengaño ante lo fugitivo y pasajero). El español se dispone a conquistar solamente su propia alma, aceptando como única explicación intelectual de la vida la doctrina católica: “¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?”). Todo lo que aún le queda al español de dinamismo y voluntad combativa, lo va a aplicar a la defensa de esa doctrina con la espada y la letra. La literatura mística es la expresión máxima de este estado colectivo.
En todas las literaturas europeas la mística es un fenómeno peculiar de los siglos medios. España, en cambio, que en la Edad Media no había poseído escritos místicos (excepto la musulmana y Raimundo Lulio), crea en el Renacimiento una profunda y perfecta mística.
A España se le llama el país de los místicos, ¿con qué razón? En toda la Edad Media, España no ha tenido mística, y a partir del siglo XVII hasta nuestros días no ha producido ningún místico más (excepto para algunos las obras de Miguel de Unamuno en el siglo XX). ¿Por qué se produjo una floración mística sólo en un corto período de tiempo como el del Renacimiento?
En esta corriente literaria típica de la época de Felipe II confluyen varias tendencias renacentistas y nacionales.
La prosa religiosa, con más de 3.000 títulos, forma el sector más importante de esta época. El ascetismo y el misticismo son sus dos vertientes.
1- La ascética es el dominio de las pasiones y esfuerzo personal por alcanzar la perfección.
2- La mística es la anticipación de la unión beatífica con Dios, sólo alcanzable normalmente en la otra vida. Las prácticas ascéticas son el camino obligado para llegar a esta unión beatífica con Dios.
![]() MONASTERIO DE EL ESCORIAL
MONASTERIO DE EL ESCORIAL
CARACTERÍSTICAS DE LA MÍSTICA ESPAÑOLA
- Carácter ecléctico, armonizador entre tendencias extremas; un ejemplo, podemos encontrar en San Juan de la Cruz al demonio nombrado en árabe Aminadab o un mismo verso repetido al estilo de la poesía árabe.
- Predominio de lo ascético sobre lo místico.
- Gran elaboración formal: presenta un excelente estilo literario, de forma que muchas de sus obras se cuentan como obras maestras de la literatura en lengua española.
- Utilización de la creación de obras escritas como medio para expresar la religiosidad y lo que supone para sus autores la unión del alma con Dios, reservada a muy pocos elegidos.
- Carencia de tradición medieval y posible influjo semítico a través de Raimundo Lulio (1232-1316).
- Es la última de las grandes manifestaciones colectivas de la mística teológica cristiana.
![]() LA TENTACIÓN DE SAN JUAN, POR EUGENIO SALVADOR DALÍ
LA TENTACIÓN DE SAN JUAN, POR EUGENIO SALVADOR DALÍ
La calidad literaria y los valores estéticos son primordiales en la mística española. Así como la claridad y el sentido popular de la inmensa mayoría de sus producciones. El misticismo español, nacido en ambiente favorable, no es como el misticismo de las filosofías decadentes (pitagórico o alejandrino) exotérico y misterioso, sino que aspira a influir en la educación moral del pueblo. Por eso utilizan los místicos el lenguaje vulgar, y una de las grandes cualidades literarias del misticismo es que refleja el idioma culto y lleno de vigor del pueblo castellano del siglo XVI.
En el pueblo individualista de los aventureros conquistadores y de las libertades regionales, nacen los místicos que afirman la personalidad humana y sostienen el libre albedrío; el pueblo de la filosofía de Séneca produce unos místicos moralistas y activistas; el pueblo que engendra la gran literatura realista del siglo XVII lleva esta mis técnica artística a las metáforas de los místicos; el pueblo en el que imperan el conceptismo y todo el casuismo teológico de los manuales de la confesión y de las leyes del honor es el que produce unos místicos con gran finura psicológica.
El español reconquistador vivió siglos de activismo y acción intensas por la conquista del ideal religioso de la unidad nacional. Una vez llevada a cabo la Reconquista, este espíritu combativo y aventurero se vuelca en la conquista de América. Tras los primeros cincuenta años de activismo imperial, surge la mística en el momento de iniciarse la crisis del humanismo intimista. El humanismo muestra la imposibilidad de ir más lejos en el terreno de la acción. El español no quiere entrar en las vías del racionalismo moderno, viendo al mismo tiempo que los ideales imperiales se van terminando y la época gloriosa tiene sus límites expansivos.
Se comienza a ver que no es posible mantener un imperio tan enorme; esto llevo al español a sentir las cosas de este mundo como pasajeras. Así comienza el espíritu barroco con la sensación de “desengaño”. Desengaño ante las glorias de este mundo, pasajeras y fugitivas.
El español de la época de la mística va a emplear el espíritu de voluntad combativa, propio de reconquistador y del conquistador, en la salvación de los valores perennes, la salvación de su alma (“¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?”).
En el ambiente de un pueblo individualista de aventureros conquistadores y de libertades regionales, nace una mística que afirma la personalidad humana y defiende el libre albedrío. La España de Séneca produce una mística moralista y activista. La mística española revela la gran finura psicológica que encontraremos más tarde en la casuística teológica del siglo XVII.
“Frente a la ascética, es la mística breve y transitoria en España. La ascética sí posee una ininterrumpida tradición nacional desde Séneca y su estoicismo. De ahí el carácter “moralista” de la literatura religiosa española, “concordando así con la índole de nuestra filosofía nacional, en la que predomina la ética (personalista) sobre la metafísica.”
(Américo Castro)
“El misticismo abstracto no es típicamente español, éste es siempre más psicológico que ontológico, más experimental que doctrinal, es motor y raíz de la acción.”
(Sainz Rodríguez)
PRINCIPALES AUTORES MÍSTICOS ESPAÑOLES
La mística española cuenta con figuras señeras en el Siglo de Oro y sobre todo en Castilla, como Bernardino de Laredo, Francisco de Osuna; Santa Teresa de Jesús compuso importantes obras místicas en prosa, como Las moradas y Camino de perfección; a San Juan de Ávila se le debe tal vez el famoso soneto místico No me mueve mi Dios para quererte, y San Juan de la Cruz compuso con sus experiencias místicas unos poemas que son quizá la cumbre de la lírica española de todos los tiempos, el Cántico espiritual y la Noche oscura del alma, comentados por él mismo en prosa, entre otros varios poemas no menos importantes.
Destacan también otros místicos, como Santo Tomás de Villanueva, San Juan Bautista de la Concepción, Cristóbal de Fonseca, el beato Alonso de Orozco, fray Pedro Malón de Chaide, fray Luis de Granada o fray Juan de los Ángeles.
En el País Vasco destaca la figura de San Ignacio de Loyola. En Mallorca fue importante en la Edad Media Ramón Llull, también conocido como Raimundo Lulio, cuyo Libro del amigo y el amado es el principal testimonio de la literatura mística en catalán. Tras el Siglo de Oro, la mística española entró en decadencia.
![]() SAN JUAN DE ÁVILA, POR PIERRE SUBLEYRAS
SAN JUAN DE ÁVILA, POR PIERRE SUBLEYRAS
INICIOS DE LA MÍSTICA ESPAÑOLA
Existen los precedentes medievales de Raimundo Lulio, que marca fuertemente la tradición española con el contacto de la cultura árabe y la mística sufí, y con la tradición semítica de la Cábala (en España se compiló su libro más importante, el Zohar, y muchos escritores sefardíes emigrados ampliaron las enseñanzas cabalísticas, como por ejemplo Moisés Cordovero o Isaac Luria). Se trata, además, cronológicamente, de una de las últimas místicas aparecidas y en cierto modo representa la culminación de la tradición mística cristiana.
Escritos como los Discursos de la paciencia cristiana de fray Hernando de Zárate (1428-1507), Vergel de oración y Monte de contemplación de Alonso de Orozco (1500-1591), el Abecedario espiritual de Francisco de Osuna (1497-1541), Subida al Monte Sión de Bernardino de Laredo (1482-1540), Tratado de la oración y meditación de San Pedro de Alcántara (1499-1562), Arte para servir a Dios de fray Alonso de Madrid, los Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola (1491-1556) o Audi, filia de Juan de Ávila (1500-1569) siguen siendo literatura más o menos mística, y a lo sumo podemos considerar filosófico el quietismo de Miguel Molinos.
Las Moradas de Santa Teresa (1515-1582) se estudian en literatura, al igual que el Cántico espiritual, Noche oscura del alma, Llama de amor viva o Subida al monte Carmelo de San Juan de la Cruz (1542-1591).
Pedro Malón de Chaide (1530-1589), Diego de Estella (1524-1578), fray Juan de los Ángeles (1536-1609), fray Luis de León o fray Luis de Granada son más filosóficos, ascéticos y más o menos místicos.
![]() SAN JUAN DE LA CRUZ
SAN JUAN DE LA CRUZ
CULMINACIÓN DE LA MÍSTICA ESPAÑOLA
La mística española se desarrolló principalmente en Castilla, Andalucía y Cataluña. Brota fuertemente en el siglo XVI a causa de la tensión existente con el Protestantismo.
La culminación de la mística española comprende el período llamado aportación y producción nacional, entre 1560 y 1600, y pertenecen a este período San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Pedro Malón de Chaide, fray Juan de los Angeles y Diego de Estella; siendo místicos propiamente dichos fray Juan de los Angeles, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y ascéticos Pedro Malón de Chaide y Diego de Estella.
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús son descendientes de judíos conversos. Psicologista y experimental Santa Teresa, doctrinal y teológico San Juan de la Cruz.
San Juan de la Cruz (1542-1591) nació en Fontiveros (Ávila), y su nombre era Juan de Yepes. Vivió en Medina del Campo (Valladolid), donde aprendió varios oficios, y fue recadero en el hospital de los pobres. En 1563 tomó el hábito carmelita, con el nombre de Juan de Santo Matía. Después se matriculó en la universidad de Salamanca, donde estudió y fue catedrático fray Luis de León. Fue ordenado sacerdote en 1567, y Santa Teresa de Jesús le asoció a sus tareas reformadoras, evitando que se hiciera cartujo. Estuvo en Duruelo, donde fundó un convento. En Pastrana organizó el noviciado de la Orden carmelita, y perfeccionó sus estudios en Alcalá de Henares (Madrid).
En 1572 fue confesor del convento de la Encarnación de Ávila, del que Santa Teresa de Jesús era priora, y en 1577 fue detenido y llevado al convento de los Descalzos de Toledo, del que se fugó a los ocho meses, escapándose por una ventanilla. Fue después fraile en el convento del Calvario, en Villanueva del Arzobispo, fundó el convento carmelita de Baeza, viajó por Castilla, asistió en Granada a la fundación del convento de los Descalzos, y en esta ciudad escribió Noche oscura y Llama de amor viva, continuando el Cántico y La subida al monte Carmelo.
En 1588 fundó un nuevo convento en Segovia, y regresó después a Andalucía, incorporándose en 1591, ya enfermo, al convento de Úbeda, en el que murió el 14 de diciembre de 1591.
Su obra literaria es fundamentalmente poética, pero escribió también comentarios en prosa, siendo sus principales poemas Noche oscura, Llama de amor viva y Cántico espiritual. Fue influido por la tradición mística y el ambiente erasmista de su época, así como por la Biblia. Aranguren le llamó “el místico más escolástico de todos los tiempos”.
Consideró contrarios el apego a Dios y a las criaturas, por lo que negó apetitos, concupiscencias, deseos y cuanto provenía de la voluntad, siendo adicto a purgaciones, influido por el misticismo oriental. En la Subida al Monte Carmelo aparecen las tres virtudes teologales, -fe, esperanza y caridad-, influido ahora por San Agustín, por lo que relaciona las virtudes teologales con la memoria, el entendimiento y la voluntad. San Juan de la Cruz ofrece una elaboración detallada de su conocimiento divino, con especial referencia al intelectivo directo y al simbolismo.
![]() MURALLAS DE ÁVILA,
MURALLAS DE ÁVILA,CIUDAD NATAL DE SAN JUAN DE LA CRUZ Y SANTA TERESA DE LA CRUZ
Santa Teresa de Jesús (1515-1582). Teresa de Ahumada de nombre, nació en Ávila, hija de don Alfonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila y Ahumada. Su misticismo infantil se manifiesta en su deseo de haberse escapado con su hermano para convertir y evangelizar moros, con ansia de que los descabezasen, para así ganar el cielo. Ya de niña leía vidas de santos, y jugaba a hacer ermitas y monasterios.
En la adolescencia se entregó a la lectura de libros de caballerías, y a una cierta coquetería, pero muy pronto volvió a la lectura de libros piadosos, ingresando en el convento carmelita de la Encarnación en 1534. Sufrió graves enfermedades toda su vida.
En 1562 fundó el convento de San José, en Ávila, de carmelitas reforzados, y en 1568, en Duruelo, el primero de carmelitas descalzos. Otras de sus fundaciones fueron los conventos carmelitas de Medina del Campo, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas, Sevilla, Palencia y Soria.
En 1567 conoció personalmente a San Juan de la Cruz, convenciéndole de que no se hiciera cartujo, y le ayudara en la reforma carmelita.
En 1571 fue nombrada priora del convento de la Encarnación, y en 1575 comenzó su persecución inquisitorial, por denuncia de El libro de la vida, siendo procesada en Sevilla en 1578, y saliendo libre de todos los cargos. Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582.
Su obra literaria es producto de las circunstancias y de los encargos de sus directores espirituales y hermanas de religión. Sus obras principales son
El libro de la vida,
Camino de perfección y
Las moradas o
Castillo interior; pero escribió también
Meditaciones sobre los Cantares,
Cuentas de conciencia,
Exclamaciones,
Visitas de descalzas,
Constituciones, poesías, avisos y un gran epistolario. Aportó a la mística su clasificación de los grados de oración. En la Morada sexta tiene lugar el desposorio espiritual, y en la séptima el matrimonio espiritual. Defendió enérgicamente la
Humanidad de Cristo, y el doctor Nóvoa Santos afirma que el primer trance de la transverberación coincidió con una crisis de angor pectoral, que la ocasionó histerismo.
"Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero."
(Tema de atribución discutida, usado por Santa Teresa de Jesús y con alguna variación por San Juan de la Cruz.)
Pedro Malón de Chaide (1530-1589) nació en Cascante (Navarra), y murió en Barcelona. Fue agustino, autor de La conversión de la Magdalena.
Diego de Estella (1524-1578) escribió Meditaciones devotísimas del amor de Dios (1578).
Fray Juan de los Angeles (1536-1609) nació en Oropesa (Toledo), y murió en Madrid. Sus obras principales son Diálogos de la conquista del espiritual y secreto reino de Dios (1595) y Triunfo del amor de Dios (1590).
Fray Luis de Granada, autor de Introducción al Símbolo de la fe (1583), y a fray Luis de León, autor de Los nombres de Cristo.
RAZONEZ PARA EL AUGE DE LA MÍSTICA DURANTE EL REINADO DE FELIPE II
Razones Religiosas
1- El comienzo de la literatura mística en España coincide la terminación de la Reconquista contra árabes y judíos en el 1492. La tensión espiritualista de la lucha contra los protestantes remueve el fermento semítico, acumulado durante siglos de estrecha convivencia con los árabes. Eso explicaría su esencial carácter medieval y lo tardío de su florecimiento. La Reconquista había tenido el carácter religioso de cruzada en defensa del Cristianismo. Al terminar la empresa reconquistadora y llevada a cabo la conquista del Nuevo Mundo, quedaba un vacío que fue llenado con la mística.
2- La mezcla de espíritu caballeresco-religioso de la Reconquista favoreció la corriente literaria de la mística durante el reinado de Felipe II.
3- Al comienzo de la Edad Moderna se estableció un contacto con los países germánicos que habían tenido una larga tradición mística durante la Edad Media.
4- La mística del siglo XVI es la vía de escape, dentro de la religiosidad ortodoxa, del espíritu intimista del erasmismo y del individualismo renacentista, reprimido tras el Concilio de Trento (1545-1563) y la Contrarreforma (1560-1600).
5- El estado de corrupción de la Iglesia al finalizar la Edad Media provoca la reforma del Cardenal Cisneros (1436-1517). Las costumbres de la Iglesia dan un cambio radical, lo que provoca la proliferación de una literatura ascética.
![]() LOS VALORES DEL CABALLERO CRISTIANO HISPÁNICO
LOS VALORES DEL CABALLERO CRISTIANO HISPÁNICOFUERON DETERMINANTES EN LA MÍSTICA
Razones Profanas
1- Difusión de las teorías neoplatónicas sobre el amor, el ideal del Cortesano y la exaltación de los libros de caballerías.
2- El neoplatonismo penetra en España con los Diálogos de amor del judío español León Hebreo (1460-1520). Sus teorías sobre el amor influyen en los poetas italianos.
3- El ideal del perfecto caballero cortesano: El Cortesano (1528) de Baltasar de Castiglione (1478-1529) introduce el código de la cortesía del galán y caballero. Los hombres se someten a torturas de adelgazamiento. Esta obra juega el mismo papel que jugó Emilio o De la educación (1762), de Rousseau, en el siglo XVIII.
4- Libros de caballerías: “El ambiente de exaltación religiosa, mezclado con la galantería neoplatónica y el espíritu caballeresco y emprendedor del Reconquistador de antaño, produjo en España una especie de "caballero católico", galante y guerrero. Sus rasgos de carácter coinciden con los típicos del activismo, de la energía y sobrevaloración del valor y de la voluntad de nuestra raza” (Américo Castro).
5- Es característico de esta época el santo que en su juventud fue un galán, caballero y guerrero, y a partir de sus años maduros se hace sacerdote y termina subiendo a los altares canonizado por la Iglesia: San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, etc.
![]() POSIBLES INFLUJOS SOBRE LA MÍSTICA ESPAÑOLA
POSIBLES INFLUJOS SOBRE LA MÍSTICA ESPAÑOLA
Teoría ahistórica: La teoría de Jean Baruzi sostiene la originalidad de los místicos españoles que descubren sus símbolos personales independientemente de otros. Así la Noche oscura del Alma de San Juan de la Cruz es su gran creación personal. “La mística es una filosofía popular que dio a la raza española el alimento espiritual para muchas generaciones”.
Teoría sintética: Para Gastón Etchegoyen, la mística española es fruto de una fusión sintética de formas más antiguas. Las metáforas de Santa Teresa son síntesis de metáforas latinas o de escritores que ella conocía. Etchegoyen no distingue entre símbolos esenciales y adornos accesorios.
Teoría secular: Dámaso Alonso se basa en la tradición española de tratar “a lo divino” temas profanos. Así los símbolos de los místicos españoles se derivan de la poesía profana y secular, popular o culta. Dámaso Alonso estudia las deudas de San Juan de la Cruz con la poesía de Garcilaso de la Vega, con el romancero y con los cancioneros populares.
Teoría arabista: Miguel Asín Palacios resalta el influjo de la mística arábigo-española sobre los místicos del Siglo de Oro. Así ve afinidades entre San Juan de la Cruz y el místico mahometano Abenarabí, natural de Murcia, que floreció en la primera mitad del siglo XIII. Pero no prueba Asín Palacios cómo llegó San Juan de la Cruz a estos escritos. Está probada la influencia árabe en los escritos del filósofo y místico Raimundo Lulio, cuyos libros tuvieron difusión por toda Castilla en el Renacimiento. Felipe II se interesó por adquirir las obras del gran mallorquín para el Escorial. Más probable es que la influencia de Lulio fuera a través de la mística franciscana a la que se habían incorporado tales doctrinas.
Teoría germánica: Esta teoría sostiene el influjo de los místicos alemanes Eckart, Taulero, Suso, el flamenco Ruysbroeck, Gerson, y Tomás de Kempis. Según esta teoría, estos místicos representan la tradición medieval que muestra la doble vertiente: intelectualista o racional (Santo Tomás de Aquino) y la puramente mística con predominio del sentimiento amoroso (escuela franciscana).
“La mística es una filosofía popular que dio a la raza española
el alimento espiritual para muchas generaciones”
(San Juan de la Cruz)
La mística del Siglo de Oro es la expresión definitiva de la expresión mística cristiana y se enlaza directamente con los místicos medievales y con la tradición patrística, aunque otras corrientes de pensamiento (neoplatonismo, corrientes renacentistas, etc.) hayan influido directamente en ella.
Según Hatzfeld, Oriente y Occidente ha contribuido a la formación de los místicos españoles, como ha sido el caso de casi todos los fenómenos de la civilización española. Ambas influencias se pueden concretar en dos autores místicos, a quienes conocían realmente los españoles: Raimundo Lulio y Juan van Ruysbroeck; sin hacer falta buscar fuentes más remotas como las de Eckart o Ibn Arabí.
Pero frente a estas teorías hay que decir que la determinación de las fuentes de la mística española no explica el fenómeno de su aparición histórica. No es resultado de corriente imitativa ni recepcionista de otras corrientes.
Como señala el hispanista Otis H. Green, los primeros místicos españoles, Bernardino de Laredo, San Pedro de Alcántara, etc. fueron los más originales y los más espontáneos, los que vinieron luego utilizaron ya toda la literatura de que disponían no para inspirarse o para expresarse, sino para buscar autoridad o confirmación ortodoxa en sus vivencias. Sólo en el cuarto período de compilación aparecen los doctrinarios.
![]() SAN FRANCISCO DE JAVIER Y SAN IGNACIO DE LOYOLA
SAN FRANCISCO DE JAVIER Y SAN IGNACIO DE LOYOLA
MÍSTICA Y ASCÉTICA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA
La mística española es un producto tardío, cuando en otras naciones es medieval. En España la mística es transitoria y breve, mientras que la ascética posee una ininterrumpida tradición nacional, que para algunos autores se remonta ya al estoicismo del filósofo romano Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65 d.C.), natural de Córdoba.
El predominio de la ética personalista frente a la metafísica dio a la literatura religiosa un carácter moralista. El misticismo abstracto de un Meister Eckhart (1260-1328) no es español, el español es más psicológico que ontológico, más experimental que doctrinal, es motor de la acción.
Para expresar sus estados inefables, los místicos crearon una nueva expresión figurada, conceptual a veces, y a veces realista. Muchas metáforas de la lengua literaria moderna proceden de Santa Teresa o de otros místicos, y pasaron luego a otras lenguas.
En la mística recibe el español clásico su forma definitiva, fundiendo lo vivo de la lengua hablada popular con lo culto del latinismo renacentista y lo poético del estilo bíblico.
De la lengua de los místicos nace uno de los caracteres primordiales del barroco literario: la tendencia a extremar la expresión de lo real mediante símbolos espirituales y lo simbólico espiritual por medio de imágenes reales. El Barroco del siglo XVII será la exageración de este estilo, que en los místicos se mantenía dentro de un equilibrio humanístico: "noche oscura; muero porque no muero; gozosa pena; música callada..."
Las dos figuras supremas de la mística española son Santa Teresa de Jesús (1515-1582) y San Juan de la Cruz (1542-1591). Ambos representan la cima dentro de la mística española. Su aparición fue preparada por los ascetas de tendencia mística de otras órdenes religiosas: Pedro de Alcántara, Bernardino de Laredo, Francisco de Osuna y Fray Luis de Granada.
Común a estos místicos es la combinación entre la elevada vida contemplativa, por un lado, y la dinámica vida de acción, por otro. Todos caminaron entre las cosas ce Dios y las de la tierra, así pueden unificar en sus vidas y en sus escritos las opuestas corrientes de la mística especulativa y la mística empírica, lo ideal y lo real.






























































































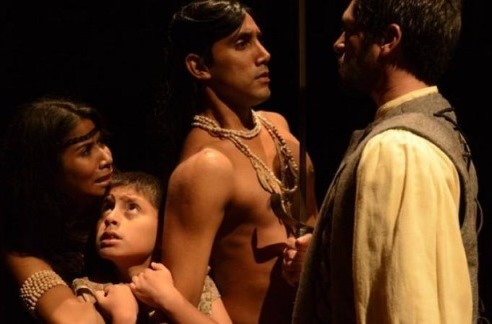


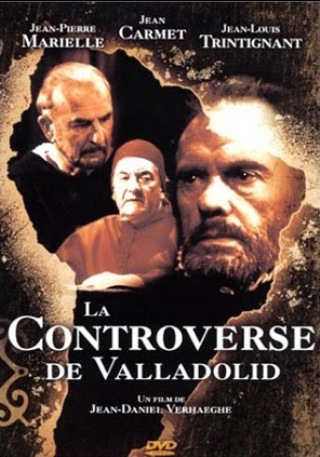

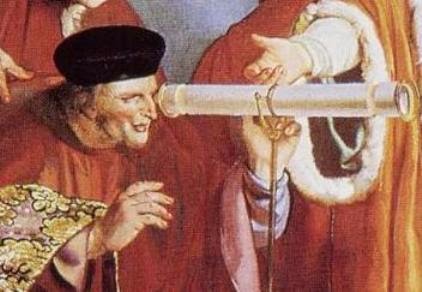






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)